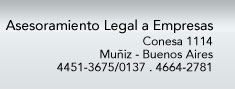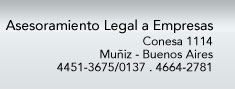|

Título: El instituto de la prescripción laboral analizado en sede civil
Autor: Mansilla, Alberto
Publicado en:
Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M (CNCiv)(SalaM) ~ 2010-11-25 ~ Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Mondin de Stanek, Mónica Francisca
I. Introducción. II. El caso en examen. III. Conclusiones.
I. Introducción
Es complejo el comentario que abordamos porque el fallo en cuestión se encuentra a caballo de dos fueros: el civil y el laboral. Digo esto por la práctica profesional en distintas sedes, aunque casi únicamente en laboral en los últimos quince años se nos ha enseñado que los razonamientos de los magistrados en los distintos derechos son radicalmente distintos ante situaciones parecidas. Nos ha tocado también, en la práctica docente, analizar procesos penales, por ejemplo, con una formación más civilista o laboralista que nos ha llevado a conclusiones diametralmente opuestas a la de los magistrados de ese ordenamiento. Aunque como todos sabemos la Justicia es una sola.
Con esto entonces, solamente anticipo la crítica que haremos sobre el análisis que hace de las normas la magistrada votante. Porque en definitiva, lo destacable de la sentencia que comentamos es la consecuencia del problema —poco advertido en la enseñanza universitaria— de la interpretación de la ley.
En efecto, el problema señalado no es complementario, sino esencial a la teoría y a la práctica del derecho. Porque las normas se hacen con un criterio general, es decir, con la intención de abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles para que encuadren dentro de ella. Sin embargo cuando el juez debe aplicar esa norma, que intenta ser universal, a un caso particular, lo que debe hacer es convertir aquella a la individualidad cotidiana. Y esa tarea es pues la labor esencial de la magistratura y la que deja prisionero al justiciable de lo que el sentenciante entiende que expresa el texto legal.
Problema obvio dirán algunos. Lo cierto es que no lo es hasta que uno se enfrenta con una decisión judicial que nunca se esperó en función de otro modo de pensar la ley.
II. El caso en examen
Dos empleados bancarios, por distintos medios, se quedaron con dinero que no les correspondía y, por los montos que se apropiaron, su antiguo empleador les inició una demanda para recuperarlos.
En esa situación, se planteó el problema de la prescripción y lo que se discutió fue el plazo que debería aplicarse. Uno de los demandados pareció invocar en la contestación de demanda el plazo del artículo 4037 (1) del Código Civil que es el que corresponde a la responsabilidad civil extracontractual. La parte actora se defendió invocando el artículo 4023 (2) que estableció el de diez años, plazo al que la primera instancia hace lugar, rechazando la excepción. Sin embargo, cuando se apela el fallo, el fundamento del agravio lleva a la consideración del plazo bianual de prescripción pero por aplicación del artículo 256 (3) de la ley de contrato de trabajo y, aparentemente, no por el anterior fundamento.
No queremos introducirnos en la oportunidad procesal del argumento, porque el detalle no lo conocemos y lo que da a entender el fallo es algo confuso en ese sentido. Pero convengamos que, en algún momento, la sentencia lo tuvo en cuenta y eso fue, porque lo invocaron.
Y en esta cuestión está la esencia de nuestro comentario. Porque si la magistrada entiende que es un caso de responsabilidad contractual que proviene del contrato de trabajo, debe fundamentar por qué aplica el plazo del Código Civil y no el de la ley 20.744 (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175). Por eso la votante afirma: "(...) La norma recién ahora invocada, establece que prescriben a los dos años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo. Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas. (...) Es evidente que la alusión de la LCT a créditos provenientes de "relaciones individuales de trabajo", no se refiere a supuestos como el de autos, sino a aquellas obligaciones exigibles al empleador, como por ejemplo asignaciones familiares, aportes y contribuciones para la obra social, asociaciones profesionales o reclamos por diferencias salariales (conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, t. II, p. 1508 y ss.) (...)". Pero a nuestro juicio, con ese único párrafo no es suficiente. Porque ni siquiera la cita al tratado del Dr. Fernández Madrid fundamenta la posición.
Contrariamente a lo que afirma la Dra. Díaz de Vivar, no es evidente que la alusión a los créditos que invoca el artículo 256 se refiere a obligaciones exigibles al empleador. La ley de contrato de trabajo establece obligaciones para ambas partes. Aunque no sea habitual, también existen casos en los que el empleado debe indemnizar al empleador como consecuencia de sus actos. Así lo establece por ejemplo el artículo 87 (4) de la LCT cuando hace responsable al empleado de los daños que ocasionare a los intereses del empleador o el artículo 88 (5) cuando dispone el deber de no concurrencia. En ambos casos, se imputa expresa o tácitamente, responsabilidad al trabajador. En consecuencia, se genera una acción del empleador contra su dependiente para que repare los daños ocasionados. Por supuesto, la práctica nos indica que pocas veces el empresario lo hace, porque lo que más le interesa es deshacerse del dependiente que lo ha dañado y no resarcirse por su acción.
De todas maneras, a nadie se le ocurriría plantear una demanda contra su empleado por un supuesto daño ocasionado, después del plazo bianual de prescripción laboral. Porque la relación se encuentra amparada por el contrato de trabajo que tiene un plazo de prescripción de dos años. Aun cuando esa acción se inicie en el fuero civil atento a la naturaleza del reclamo.
Sin embargo, la camarista, no duda en hacer a un lado un plazo bianual de orden público en función de dos argumentos. El primero, el que expuse: los créditos a los que se refiere el artículo 256 son para aquellas obligaciones exigibles al empleador. El segundo es que la aplicación del instituto de la pérdida de derechos por el transcurso del tiempo, es restrictiva. Por lo que ante la duda debe estarse a la subsistencia del derecho.
El fallo cae así en una contradicción insalvable: invoca un plazo de prescripción decenal fundando ésta en una responsabilidad proveniente de un contrato de trabajo, cuando el término que fija la ley de contrato de trabajo es de dos años.
III. Conclusiones
No se nos escapa que la opinión jurisprudencial mayoritaria es la que mantiene la Dra. Díaz de Vivar, con respecto a la aplicación del plazo general de diez años en casos como el que comentamos. Pero eso no nos impide advertir, como lo hicimos más arriba, acerca de la importancia de la interpretación de la ley. Porque, en este caso, es una magistrada del fuero civil que aplica razonamientos de esa índole a una disposición de otro ordenamiento. Si el que razonara fuera un Juez laboral, la respuesta sería distinta, porque prevalecerían otros conceptos. Pero lo hace un magistrado de otro orden y eso basta para hacer prevalecer al Código Civil sobre la ley de contrato de trabajo.
¿Es malo esto? ¿Los argumentos son insuficientes? No, de ninguna manera. Lo que decimos es que es un ejemplo de la importancia de un correcto entendimiento de la norma para obtener lo justo concreto. Entiéndase bien, criticamos la decisión, pero no la desechamos como si fuera inservible. Decimos, en todo caso, que están interpretando una ley laboral (o parte de ella) jueces acostumbrados a la aplicación de normas civiles. Y eso da resultados distintos.
Es lo mismo que dice la magistrada con respecto al valor de la prueba en sede administrativa y penal dentro del juicio civil. Este tema que soslayamos en lo principal de su desarrollo, porque se escapa al conocimiento que proviene de nuestra experiencia, nos sirve en cambio para reforzar la posición que estamos defendiendo. Abramos, para ser más claros, un paréntesis en nuestra exposición para repetir lo que la votante dijo con respecto al tema que señaláramos en este mismo párrafo: "(...) La discusión doctrinaria sobre este punto —el valor de la prueba realizada en otra sede— versa en torno al alcance de las facultades del juez penal para abocarse a la ponderación de reparaciones de índole patrimonial, labor para la que no estaría entrenado o bien, si esta ponderación se limita a la evaluación general de la situación personal del imputado (...)". Es decir, la sala interviniente se pregunta si el magistrado penal puede dedicarse a evaluar la reparación civil, labor para la que no está experimentado o sólo debe dedicarse a lo propio de su tarea con respecto al imputado. Insisto, salvando las distancias eso es lo mismo que estamos diciendo. En el caso que nos ocupa, el juez civil está aplicando un instituto de ese orden a un contrato laboral.
Note igualmente el lector un detalle que confirma todo esto que estamos diciendo: Una de las consecuencias del razonamiento aplicado es una asimetría notable entre el plazo que se le aplicaría al empleado cuando reclama un crédito a su empleador (dos años) y el que se le otorgaría al empleador cuando reclame el resarcimiento por un daño ocasionado por su dependiente fundado en el contrato de trabajo (diez años). Esa desigualdad a favor del empleador es, en el razonamiento laboral, algo inaceptable a la luz del principio protectorio, entre otros. Parafraseando a la misma Doctora Díaz de Vivar, podríamos decir que la discusión doctrinaria sobre el plazo a aplicar en el caso que se ventila versa en torno al alcance que el juez civil le da al término de prescripción del contrato laboral, trabajo para el que no está entrenado, o si sólo debe consagrarse a analizar el problema con prescindencia del contrato laboral a favor del procedimiento civil.
En el fondo, lo que nos parece es que adoptar la decisión que tomó la Excelentísima Cámara es un intento por no dejar impune la mala acción de los ex empleados que se apropiaron de lo ajeno, por una cuestión menor si se quiere, que es el paso del tiempo. Sin embargo, otro hubiera sido el resultado si, para fundar la sentencia, la sala dictaminante hubiera acudido a principios superiores del derecho que son pertinentes ante cualquier fuero. Por ejemplo el de Equidad.
Aquella forma especial de hacer justicia, que enseñara Aristóteles y comentara Santo Tomás, que receptara la ley de contrato de trabajo en el artículo 11 (6) y el Código Civil en el artículo 16 (7), le hubiera permitido afirmar que, si se aplicaba el plazo de prescripción del artículo 256 de la LCT, se cometía una injusticia, ya que dejaba sin sanción una mala acción de los demandados, acerca de la cual no había muchas dudas de su comisión. Y por eso sólo, por una cuestión de equidad, era justo sostener la vigencia del reclamo. Tal vez, los jueces piensen eso y no lo digan, intentando dar un perfil más técnico y menos filosófico a sus sentencias. Sin embargo, para nosotros, hubiera sido preferible que no maquillen la Justicia. Sino que la concreten defendiéndola rectamente, sin ambages, ni rodeos o ambigüedades. Definitivamente.
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723).
(1) Art. 4037. Prescríbese por dos años, la acción por responsabilidad civil extracontractual.
(2) Art. 4023. Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial. Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad, trátese de actos nulos o anulables, si no estuviere previsto un plazo menor
(3) Art. 256. - Plazo común. Prescriben a los dos (2) años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo. Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas.
(4) Art. 87. Responsabilidad por daños. El trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses de éste, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.
(5) Art. 88. - Deber de no concurrencia. El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste.
(6) Artículo 11. - Principios de interpretación y aplicación de la ley. Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe.
(7) Art. 16. Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aun la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.
Alberto Mansilla
|
|